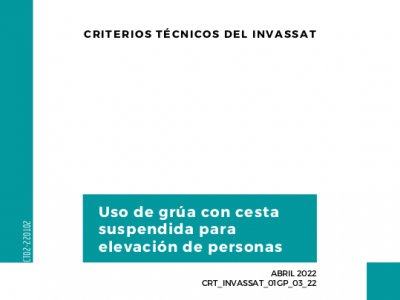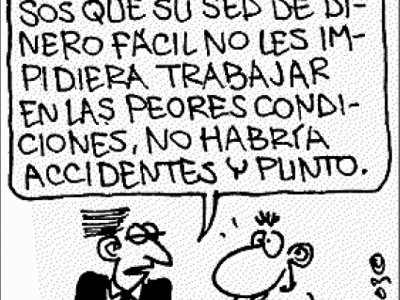Michael J. Sandel filósofo de la igualdad: "En Dinamarca hacen falta dos generaciones para pasar de pobre a clase media; en España son cuatro y en EEUU, cinco"
Michael J. Sandel filósofo de la igualdad: "En Dinamarca hacen falta dos generaciones para pasar de pobre a clase media; en España son cuatro y en EEUU, cinco"

Michael J. Sandel (Mineápolis, 1953) es uno de esos hombres cuya actitud y maneras resultan coherentes con los postulados que predica. En la distancia corta, tiene una voz pausada, es extremadamente educado y, de vez en cuando, hasta se le escapa cierta timidez. Pero, cuando uno le escucha en alguno de los numerosos vídeos disponibles en internet en los que da clase o ejerce de moderador en un debate, a menudo sobre cuestiones morales, este estadounidense se crece, su voz es más potente y su nervio y energía también. Se nota que disfruta enormemente cuando juega su papel de filósofo en el escenario más importante: entre personas.
Este profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, donde empezó a trabajar en 1980 -dice que se sentía «muy reflejado en sus estudiantes, dada su juventud- puso a sus lecciones un título sonoro y lleno de expectativas pues lo llamó sencillamente Justicia y, a partir de ahí, comenzó un viaje que le ha convertido en uno de los intelectuales más conocidos del mundo, llegando a hablar ante miles de personas y utilizando la tecnología para llegar a muchos más. Su curso fue el primero que Harvard colocó online para el disfrute de toda la humanidad. Y la BCC creó para él la serie El filósofo global.
Premio Príncipe de Asturias 2018, Sandel es un hombre prolífico en la escritura - ¿Hacemos lo que debemos? (2011), La tiranía del mérito, (2020), Contra la perfección. La ética en la era de la ingeniería genética (2022) y El descontento democrático (2023), todos en Debate- pero, ahora, se publica en nuestro país un libro corto que, en realidad, es una conversación entre Sandel y el economista francés Thomas Picketty, que tuvo lugar en mayo de 2024 en la Escuela de Economía de París. Igualdad, qué es y por qué importa (Debate) habla también de una de las mayores preocupaciones de este filósofo en la actualidad y desde siempre: las consecuencias de la desigualdad en el mundo, las dificultades para superarla y su relación con la movilidad social; la capacidad de escalar.
¿A mayor riqueza, mayor desigualdad?
La de Estados Unidos es una sociedad profundamente desigual. Los niveles de desigualdad de ingresos y de riqueza son enormes. Políticamente, la cuestión de reducir las desigualdades es difícil de defender porque muchos piensan que no deberíamos preocuparnos tanto por la redistribución porque creen que lo importante es centrarse en la movilidad, en la oportunidad de ascender.
¿Por qué?
Creen que alguien que haya nacido pobre o en una familia de bajos ingresos podrá ser igualmente rico, como Elon Musk. La capacidad de pasar de la pobreza a la riqueza, el sueño americano de movilidad ascendente, sigue muy presente en la sociedad estadounidense. Sí, la escalera del éxito puede ser muy empinada, pero tal vez pueda llegar a la cima, piensan. Dicen incluso que en Europa deberíais preocuparos más por la desigualdad porque vuestra posibilidad de movilidad es menor. Así que el mito de que no necesitamos preocuparnos tanto por las desigualdades se perpetúa. Un mito falso porque la movilidad no es una alternativa adecuada a una mayor igualdad. Al contrario, muchas de las sociedades con mayor movilidad ascendente también son sociedades que tienen mayor igualdad de ingresos y riqueza.
¿Tiene algún ejemplo?
Daré un dato: según una comparación reciente de la OCDE en cuanto a movilidad social, al ritmo actual de movilidad intergeneracional, ¿cuántas generaciones crees que se necesitan para que alguien nacido en una familia pobre mejore? Y no le estoy hablando de llegar a la cima, sólo a la renta media. En los países del norte de Europa las tasas de movilidad son bastante altas: en Dinamarca sólo hacen falta dos generaciones, mientras que en EEUU son cinco. Esto demuestra que Dinamarca tiene más igualdad que nosotros y que tiene también una movilidad ascendente más eficaz. Es decir, que la movilidad no es una alternativa a la igualdad, o a un cierto grado de igualdad. Es una condición para el ascenso. Porque si todos, independientemente de la familia en que nacemos, tenemos acceso a una educación y a una buena atención sanitaria, bibliotecas públicas, universidades, si todos, ricos y pobres, tuviéramos acceso a esos básicos sería más fácil ascender que si se vive en una sociedad en la que se comienza desde marcadas desigualdades. ¿Cuántas generaciones crees que cuesta esta evolución en España?
Estaba pensando en tres o cuatro.
Justo: son cuatro en España, dos en Dinamarca y cinco en Estados Unidos y Reino Unido.
Si me lo permite, querría recordarle una respuesta que dio en una entrevista con este periódico hace unos años. Preguntado por un hipotético (entonces) segundo mandato de Trump, usted dijo: "En su primera vez, no sabía mucho de política y nombró a ciertas personas en la administración que ejercían cierta moderación sobre él. En un segundo mandato estará más enojado, rodeado de personas afines a él y, además, sabrá más sobre los mecanismos del ejecutivo".
Lamentablemente mi predicción se hizo realidad, ¿no?
Absolutamente.
La pregunta ahora es si los tribunales conseguirán frenarlo, y en qué medida.
¿Cree que es posible conseguir ese freno?
Creo que hay tres posibles fuentes de restricción. Una son los tribunales y, de hecho, muchas de las medidas que ha tomado Trump que exceden su autoridad ya están siendo impugnadas. Por ejemplo, los casos de ciudadanos deportados que residen legalmente en los Estados Unidos y que no han cometido ningún delito, pero que han hablado de formas que a Trump no le gustan. Queda por ver también si limitarán sus intentos de extralimitarse en la política arancelaria, absolutamente caótica, que está sujeta a impugnación constitucional y realmente depende del Congreso. Es verdad que, en 1970, el propio Congreso promulgó una ley que otorga al presidente la facultad de fijar tarifas durante una emergencia, pero no para ejercer una política arancelaria como la que Trump ha promulgado. O el uso de la fuerza hacia los jóvenes que intentan recaudar fondos de las universidades, cosa que no le gusta, o el uso del castigo hacia bufetes de abogados que han representado a acusados que tampoco le agradan. Todo esto es una extralimitación del ejecutivo, una extralimitación de su autoridad constitucional.
¿Cuál sería la responsabilidad de la sociedad civil?
Esta sería la segunda posibilidad, si la sociedad civil lo frenará. En particular, cómo responderán las instituciones que Trump ha intentado amedrentar, intimidar y castigar, universidades, bufetes, medios de comunicación... La sociedad civil puede ser una segunda fuente de moderación. Y la tercera fuente de moderación dependerá de la capacidad del Partido Demócrata para formar una oposición fuerte. Eso puede ser eficaz políticamente, pero también está por verse. Los próximos dos años nos darán una idea de cuán efectivas pueden ser.
Hace unas horas estuve viendo uno de sus encuentros con jóvenes de distintas partes del mundo. Y pensé en preguntarle sobre el sentido de la justicia.
¿Recuerdas dónde viste el vídeo exactamente?
Era ‘El filósofo global’, la serie que hizo con la BBC, en él se debatía sobre la importancia de las fronteras.
¿Qué contribuye a una sociedad justa? Ésta es una pregunta que sólo nosotros podemos hacernos. Y la respuesta es el diálogo entre conciudadanos. En el caso de la discusión global que menciona, un diálogo con ciudadanos de todo el mundo. Empecé a enseñar Justicia cuando comencé en Harvard, hace algunas décadas, casi 50 años, en 1980. Una forma de hacerlo más sencilla hubiera sido asignar a los estudiantes la lectura de libros de filósofos célebres y hablarles de lo que diferentes autores dicen sobre la justicia. Pero cuando iba a mis primeras clases de filosofía política no encontré nada de esto muy inspirador o interesante sino demasiado abstracto, remoto, alejado de las preguntas que me importaban. Más tarde, en la escuela de posgrado, realmente me enamoré de la filosofía al ver las conexiones con el mundo en el que vivimos y los dilemas a los que nos enfrentamos cada día. Así que cuando comencé a enseñar, me pregunté: ¿cómo puedo hacerlo de forma que se pueda capturar el interés de los estudiantes?
¿Y qué concluyó?
Yo era muy joven cuando comencé a enseñar, y realmente me identificaba con mis estudiantes. Recordaba la sensación de estar en clase de filosofía política y no entender sobre qué escribían esos filósofos, así que utilicé el diálogo y fomenté la discusión, les invité a participar, a levantar la mano, ponerse de pie y ofrecer sus puntos de vista sobre asuntos como la libertad de expresión, la admisión a la universidad, la distribución justa del ingreso o la riqueza y qué obligaciones tenemos para con nuestros conciudadanos. O bien: ¿cuál es la relevancia moral de las fronteras nacionales? En el encuentro que has mencionado les animé a expresar sus desacuerdos y pensar juntos sobre cómo responder a los demás y comprometerse con ellos. Y los estudiantes comenzaron a darse cuenta de que la filosofía no reside en los cielos, sino que está entre nosotros, cada vez que tenemos un desacuerdo o un dilema o un debate político. O en la vida cotidiana.
¿Cómo se convierte una asignatura de Harvard en un producto intelectual accesible a casi todo el mundo?
Decidimos poner esas lecciones online, sencillamente Más tarde, pensé que sería interesante ampliar los debates sobre la justicia empleando las nuevas tecnologías a nivel global, como lo que vio de la BBC. Con personas de países de todo el mundo, razonando unos con otros, escuchándose unos a otros, discutiendo entre ellos. Y fue impresionante observar cómo estaban realmente dispuestos a escuchar las opiniones y convicciones de los demás, incluso entre quienes tenían pareceres diferentes. Pero volviendo a su pregunta... Pensar en la justicia requiere sopesar todos los dilemas y opciones concretas que enfrentamos cada día. ¿Cómo resolverlos? Es importante crear oportunidades para que se den este tipo de encuentros, ya sea entre ciudadanos de un país, de una comunidad local o mediante el uso de tecnologías.
¿Imaginó en algún momento que su personal forma de dar clase le convertiría en uno de los filósofos más conocidos del mundo contemporáneo?
Jamás. Cuando decidimos filmar el curso de Justicia de Harvard, ni en mis expectativas más descabelladas cabía la posibilidad de que tantas personas disfrutaran del acceso a debates filosóficos. Creo que una de las razones de que se haya vuelto tan popular, más allá de mis expectativas más descabelladas, es que hay hambre, deseo, anhelo de participar en los debates actuales, sobre las grandes cuestiones que importan verdaderamente a las personas. Y esto se debe a que, incluso en sociedades democráticas como las nuestras, hay una especie de vacío en el discurso público, que consiste sólo en argumentos tecnocráticos que no inspiran a nadie. O bien, cuando entra en juego la pasión, peleas a gritos, partidismo, con el resultado de que las personas realmente no se escuchan unas a otras.
¿Qué nos ocurre?
Parece que hemos perdido el arte cívico, democrático, de escuchar, y no me refiero sólo a las palabras sino también a su trasfondo: atender los principios morales que se esconden tras las opiniones de aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Por eso creo que una de las razones de que la democracia, en este momento, tenga problemas es que nuestra vida cívica ya no funciona. Hemos perdido la capacidad para razonar sobre las grandes cuestiones -en el bar, en la plaza pública, donde sea- y hemos olvidado que escuchar es el primer paso para ser un ciudadano. Hemos olvidado que hay que interactuar entre conciudadanos sobre las grandes cuestiones que nos interesan y en las que podemos no estar de acuerdo. Hay hambre de vida pública en un sentido amplio, hambre de que las personas puedan razonar juntas, dirigirse unas a otras, incluso en medio de desacuerdos, con civismo y respeto mutuo.
Mientras veía el debate sobre la importancia de las fronteras pensé si la pregunta debía ser si deberían existir. Me refiero a darles una nueva estructura. Luego me sentí un poco radical.
Lo que menciona es una de las cuestiones fundamentales de la filosofía política, y de gran importancia política en la actualidad porque, si nos fijamos, hay un gran resentimiento y sensación de humillación entre la ciudadanía global, algo que Trump ha sabido explotar. Y gran parte de ese resentimiento tiene que ver con concepciones sobre las fronteras nacionales. El ejemplo más obvio es la inmigración, que se ha convertido en un asunto nuclear en todas las democracias del mundo, pero el significado moral de las fronteras y el que pueda tener un ciudadano son distintos. Otro ejemplo, el debate actual sobre los aranceles. La inmigración es un debate sobre las condiciones en las que las personas cruzan las fronteras y la política arancelaria gira en torno al movimiento de bienes y el comercio a través de esas mismas fronteras.
¿Cómo ha evolucionado el debate?
Si miramos atrás, a las últimas cinco décadas, vemos que llevamos todo este tiempo redefiniendo el papel de las fronteras nacionales en relación con la economía y la política: los tratados de libre comercio de 1990, la admisión de China en la OMC en 2001... Todo aquello también fue una nueva política de fronteras. Lo mismo con el flujo de financiación a través de las fronteras, la transformación del sistema financiero mundial durante este periodo, la desregulación... Así que hemos tenido debates sobre el flujo de capital a través de las fronteras, el flujo del comercio y bienes a través de las fronteras y el flujo de personas a través de las fronteras. Prácticamente podría decirse que este debate es el gran asunto de nuestro tiempo. La respuesta de la era de la globalización neoliberal, que resta importancia a las fronteras nacionales, produjo una reacción violenta, ansiedad y resentimientos que han sido explotados por Trump en Estados Unidos y por los partidos antiinmigrantes que han surgido en Europa. Por eso reuní a todas aquellas personas a debatir la cuestión.
Se les veía verdaderamente dispuestos a compartir, a comprender al otro y también sus diferencias con uno.
Y eso es importante porque, por las razones que hemos estado discutiendo, la democracia hoy está en peligro y la gente está perdiendo la confianza en los partidos políticos y en las instituciones políticas establecidas. La gente está frustrada con los términos vacíos del discurso político. Sienten que su voz no importa. Hay también sensación de falta de poder, Y aún así, mantengo la esperanza porque en todos los viajes que hago para hablar ante personas, especialmente jóvenes, noto el anhelo de participar en un tipo de debate mejor que el que encontramos en la política hoy en día. Por ejemplo, el debate sobre los valores. Y quieren hacerlo con civismo y respeto. Hace poco he estado en China, donde no iba desde la pandemia, y tenía curiosidad por ver si ese espíritu se había mantenido y así es, y en India encontré lo mismo y, cuando vaya a Europa, volverá a pasar.